Este es el título de unos de los talleres al que asistí en el Foro Social de Madrid, que estuvo organizado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI en Inglés).
Una vez tratados ciertos temas, se nos presentaron dos casos paradigmáticos de América Latina pero en esta entrada sólo consideraré el caso de Guatemala que fue el que me tocó tratar.
La resistencia pacífica de “La PUYA”
Antes de comenzar conviene contextualizar un poco sobre el país; Guatemala es uno de los países con mayor población indígena del mundo y más del 60% de su población vive en el área rural siendo la los cultivos agrícolas para la exportación y de agro combustibles las principales actividades económicas. Además, vivió un conflicto armado que estuvo marcado por la violencia y las masacres de poblaciones indígenas. Estos hechos están marcando la realidad sociopolítica actual, donde persisten violaciones de Derechos Humanos y elevadas tasas de violencia e impunidad.
San José del Golfo y San Pedro Ayampuc son dos poblaciones situadas a unos 30 km de la capital. Sus habitantes viven del cultivo y es un territorio en el que recientemente se ha encontrado grandes recursos de oro.
El 24 de noviembre de 2011 el gobierno guatemalteco otorga una licencia de explotación minera a la empresa Radius Gold (aunque ya había empezado a trabajar allí años antes sin licencia). Los impactos ambientales de esta mina incluyen un uso elevado de agua y la contaminación de esta agua con arsénico, además de la destrucción de los bienes naturales y el ambiente.
Ante esta situación, el 2 de marzo de 2012 los habitantes inician un proceso de resistencia a la explotación y a los efectos de la misma, estableciendo turnos y ocupando la carretera para que las máquinas no pudieran llegar a la zona. Forman un auténtico campamento en la carretera durante los años que dura el conflicto. En este tiempo causan la retirada de la primera empresa minera, la cual, será sustituida por otra empresa que finalmente acaba por rendirse también, llevando al fin del proyecto el 27 de febrero de 2014. Durante todo este tiempo la representante del plantón Yolanda Oqueli, sufre un atentado contra su vida, al que logra sobrevivir pero con una bala dentro de su cuerpo, además de amenazas de muerte contra ella y su familia. En este proceso el movimiento ha tenido que luchar contra el Gobierno, empresas y algunos vecinos que si querían la mina por el trabajo que generaba.[1]
Una de las claves del éxito de este proceso de lucha es la presencia de PBI, ya que con ella se garantiza la seguridad de los colectivos que protestan, porque actúan como un altavoz a nivel internacional dándole visibilidad a unos conflictos que de otra manera quedarían en una lucha local, la cual entre gobiernos y empresas podrían silenciar a través de las armas quedando así sin repercusión ninguna. Por tanto, desde Brigadas Internacionales de Paz han comprobado por experiencia propia que su presencia en estos conflictos es más efectiva y más segura para las vidas de los integrantes de estas comunidades que si ellos mismos defendieran sus reivindicaciones por la vía de las armas.
Para terminar, simplemente apuntar que PBI solamente interviene en estos conflictos cuando las comunidades piden su participación, y a cambio, como requisito exigen que estas comunidades no usen armas de ningún tipo y su total compromiso con la vía pacífica.
A mi modo de ver, esto es un ejemplo inspirador más de cómo derrocar gigantes apelando a la unión de las personas, luchando por causas justas y, además, de una forma modélica.
Articulo publicado en Economistas sin Fronteras
Bibliografía:
[1] Toda la información sobre el caso de La Puya ha sido obtenida de la información que PBI nos suministró en el taller, la cual se encuentra aquí de forma resumida.
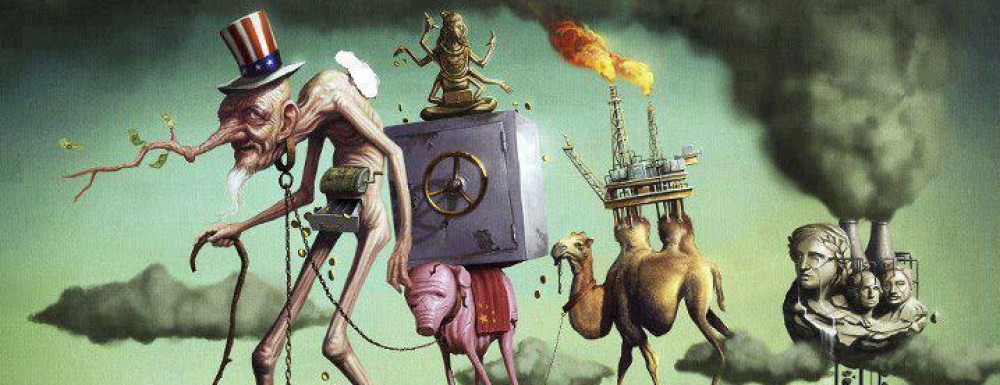
Pingback: Defensa de los bienes naturales en contextos de proyectos extravistas de multinacionales. Casos de Guatemala y Colombia | Noticias de mi Tierra